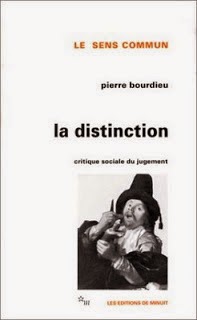Pierre Bourdieu
On the State: Lectures at the Collège De France, 1989-1992
Translated by David Fernbach, Polity, Cambridge, 2014. 480pp., £30 hb
ISBN 9780745663296
Reviewed by Tony Lack
Comment on this review
About the reviewer
Tony Lack
Tony Lack is Associate Professor and Program Director for Humanities and Social Sciences at Jefferson College in Roanoke, VA.
Review
This valuable collection of lectures represents Pierre Bourdieu’s thoughts on the state as expressed in lectures given at the Collège de France from 1989 to 1992. The book is 433 pages in length and contains two helpful appendixes: (1) “Course summaries as published in the Annuaire of the Collège de France 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992”; (2) “Position of the lectures on the state in Pierre Bourdieu’s work”. The lectures themselves are a veritable treasure trove of insights, reflections, and emendations of theories that Bourdieu finds useful. It contains trenchant critiques of theories he finds lacking. The reader will also find discussions of the rich body of empirical work that Bourdieu and his research associates conducted, including references to Kabyle peasant life in Algeria, where he conducted his early fieldwork.
In the lectures delivered between 1989 and 1990, Bourdieu emphasized the state’s ability to create and monopolize symbolic capital. In “Politics as a Vocation”, Max Weber famously defined the state as “a human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory.” Establishing and reproducing the state requires constant attention to legitimating the use of force. Bourdieu took this as his point of departure, modifying Weber’s definition of the state as an organization that "successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical and symbolic violence over a definite territory and over the totality of the corresponding population." (This definition is found in a number of Bourdieu’s works).
Bourdieu inquired into the many ways that the state ensures the reproduction of its most fundamental self-representations and political categories by framing the categories of public perception, experience, thought, and speech. For example, he explains how the state creates logical conformism through encouraging adherence to the basic categories of thought. This logical conformism must continually be reproduced because it is the condition for moral conformism and social solidarity.
One of the more interesting aspects of Bourdieu’s approach to this question of legitimation is his insistence upon “hyperbolic doubt,” which is a kind of paranoid skepticism about categories and categorization. His methodological concern is to avoid falling into the conventional language of the state that often goes unquestioned by political theorists, leading them to conflate such problems as the genesis and legitimation of the state with the problems of the function and reproduction of the state. This conflation often occurs when the theorist naively adopts the categories that he wants to criticize. For Bourdieu, avoiding this pitfall requires the type of reflexive analysis and constant rhetorical distancing and doubling back that tortures his readers.
It is presumably this hyperbolic doubt that allows Bourdieu to describe the birth of the state in terms of the acts of state officials who speak the state into existence. Those who speak in the name of the state conjure up the state by adhering to an official language about an imaginary referent, the state. Speaking the state into existence means using rhetoric which employs universal terms in order to conceal self-interest. The state official constitutes the ground of his self-interested speech by always speaking of universal rights and universal interests, in formal, universal, terms. The official rhetoric hails its public, encouraging participation in the drama of officialdom because this is how it attains reality and legitimacy. In this sense, the medium is the message. Speaking in this universal manner, and counting himself as one among the many, the official prevents the emergence of a gap between his own interest, the interest of the state, and the public interest.
His approach to Marx in the lectures of 1989-90 is somewhat dismissive. His main contention is that the Marxist approaches to the state are simply reversals of the social contract tradition, wherein the state is explained by its function as an institution founded upon an agreement to ensure the common good. According to Bourdieu, the Marxists simply invert this functional logic, so that the state is an institution imposed by a few, or by capital itself, for the benefit of a few, or capital itself. The Marxist view, “from Marx to Gramsci to Althusser and beyond,” (5) begins with a set of assumptions about the functions of the state, and never questions its own presuppositions. He includes Talcott Parsons and S. N. Eisenstadt along with the Marxists in a tradition that conceals more than it reveals, limiting its ability to think the structures of state genesis, transformation, and legitimation. (73)
In his critique of Marxist approaches to the problem of ideological indoctrination and domination, Bourdieu builds upon his theory of the habitus. External, objective categories and classifications are continually reproduced through the tacit and largely pre-reflective behaviors which are part of the repertoire of strategic practices enacted by the habitus. The habitus internalizes the external and externalizes the internal, without recognizing the structural context and conditions of its actions. This action, which continually misrecognizes the real conditions of its production, results in doxa, the self-evident experience of the relationship between objective structures and internal, embodied, states.
Doxa is an effective form of domination because it is, “submission without an act of submission . . . belief without an act of faith.” (169) Strategic human actions operate in partial blindness or they don’t work at all. The blindness is made possible by the tacit practices of the habitus, which cannot turn around and look clearly at itself. From this perspective, the gap between false consciousness and emancipatory thinking that exists in standard Marxist accounts of ideology doesn’t exist. Thus, discussions of true or false consciousness and the process of consciousness raising are wrongheaded because the habitus pre-defines, pre-selects, and interprets information in a practical and strategic manner, adhering to biases that work and rejecting ‘truths’ that don’t work, all without consciously acknowledging what is happening.
An example of doxa is Bourdieu’s discussion of calendars, time zones, and clocks. These instruments are not simply technologies for coordinating and distributing human activity across space. The habitus of the people is created through the embodiment of objective temporal structures that are objectified in calendars and clocks, which are then externalized in everyday practices that reproduce and naturalize the temporal structure and bureaucratic logic of the state. Control of time is an example of the state’s ability to generate doxa by putting the demands of the state in the heart of the private lives of its citizens.
In the group of lectures given between 1990 and 1991 Bourdieu took a historical approach in considering the state’s ability to control the means of violence and consolidate economic and political capital. We get an excellent exegesis of the works of Charles Tilly on the state’s emergence as an instrument of war and violence, a furtive discussion of the work of Norbert Elias on the civilizing process and state monopoly formation, and a somewhat confusing excursus on Philip Corrigan and Derek Sayer’s work on the creation of political forms that demarcate the boundaries of appropriate political interaction. Viewed from this macro-historical perspective, the state is ultimately the culmination of a process of consolidation, concentration, and control of different forms of capital.
Bourdieu’s discussion of Norbert Elias is interesting in several senses. Elias developed Max Weber’s analysis of societal rationalization into a theory of cultural transformation in which each new social form, which he called a figuration, yields a different relation between the individual and the structure she inhabits. It was Elias who used the term ‘habitus’ long before Bourdieu in his descriptions of the individual’s adaptation and adjustment to large-scale social change. For Elias this process involved subconscious internalization and embodiment of objective cultural norms which soon assumed the form of a taken-for-granted “second nature.” It was also Elias who demonstrated that the civilizing process created a common set of manners and morals that expanded and reconfigured the interdependencies between groups (and mobs) in medieval society, leading to the development of a bourgeois culture centered in the towns which made possible eventual state monopolies over taxation. (Talk about civilization and its discontents!)
Bourdieu’s approach to Elias is evasive at best. His reading of Elias lacks insight and fails to develop the relationship between the embodiment of manners and self-control in the popular habitus, which smoothed out social interactions between different populations and classes. Bourdieu may have been subconsciously resistant to revealing the subtler points in Elias’s thought, lest he find too many of his own ideas.
In the lectures of 1991-2, Bourdieu began to develop a theoretical model for studying the development of political systems. His definition of a system is minimalistic, “a system means that different strategies share the same objective intention.” (240) However, his model and his examples of political change are dialectical. He begins by showing how a royal dynasty will generate its antithesis through the measures it must take to reproduce itself. The biological reproduction and continuity of the dynasty requires maintaining the right of primogeniture. But upholding this right also requires developing mechanisms to appease those family members who will not inherit; one should visualize something on the order of the family drama in The Lion in Winter. Appanages must be distributed, in the form of offices, land, or gifts. But the system of appanages swells the ranks of the clergy and the army with the disinherited sons of the nobility who are as contemptuous as they are incompetent.
The contradiction arising between legitimate heirs and their brothers develops into a contradiction between those who receive appanages and the functionaries who occupy these positions because of their talents and abilities. Under these conditions the dynastic leader is faced with a legitimation crisis. He needs land and offices to distribute as appanages. He needs to find a way to justify the “expropriation of private powers” such as the territory of lesser rivals, taken for the “benefit of a private power” namely, himself and his kin. (259) The paradoxical solution is to conceal his self-interest by speaking the language of universal interests. When the king appropriates in the name of the pubic he constitutes the state, barely concealing the cynical truth behind L’état, c'est moi.
In doing so he grants legitimacy to the rival public officials created by the strategy of reproduction, primogeniture, and appanage. One contradiction develops the potential of the other. The universal state is no longer an abstract universal in the form of a sham public interest, but becomes concretely universal, in the form of permanent state nobility. Bourdieu develops the model further to explain the contradictions between the state nobility and their antitheses, as battling interest groups which eventually create and define a vision of the state as pluralistic field. Again, the point is that the actors use the language of pluralism to constitute a field of power that allows them to exist long before the political scientist discovers this and develops a theory of pluralism.
I have deliberately placed Bourdieu’s description of the development of the “tripartite structure” (Lecture of 10 October, 1991) in Hegelian language to pose the question: Is Bourdieu as far from Marx as he claims to be throughout these lectures? He certainly distances himself, accusing Marx, the functionalist, of assuming what he should have explained. Bourdieu also has problems with the cumbersome Marxist approach to ideology, often pejoratively called the “reflection model” of consciousness, with its emphasis on false consciousness and consciousness raising. But all of this is certainly a strawman that Bourdieu constructs from simplistic readings of Marxist thought. Moreover, while it must be admitted that Bourdieu is carrying out an essentially Weberian project in these lectures, his “tripartite structure” is a Hegelian-Marxist dialectic with another name.
After my initial encounter with the lectures in On the State I found myself wanting to read them again. The second time around I will pair the lectures with the Grundrisse, or perhaps Terry Eagleton’s Ideology: An Introduction, because I’m convinced that Bourdieu’s approach to doxa and legitimation is extremely important, albeit much closer to Marx than he wished to admit in this series of lectures.
30 April 2015
PrésentationCet ouvrage, le premier de la publication des cours et séminaires de Pierre Bourdieu propose un autre versant de ses recherches sur les illusions d'une pensée d’État dont il discute la validité, et qui tendrait vers la reconnaissance d'un "bien commun" aux diverses catégories sociales qui composent la nation mais qui est de nature conservatrice et tend d'abord à maintenir l'ordre social existant. « Ce que j’essaie de transmettre, c’est une manière de construire la réalité qui permet de voir les faits que, normalement, on ne voit pas », dit-il dans son cours sur l’État.
Cette notion d'un « intérêt collectif bien compris » fait en réalité office de centre de convergence des ambitions et des politiques, se stratifiant dans des luttes d'influence et d’intérêts, car dit-il, « L’État est le nom que nous donnons aux principes cachés, invisibles, de l’ordre social, et en même temps, de la domination à la fois physique et symbolique comme de la violence physique et symbolique »1. Pour cela, il utilise des moyens aussi subtils qu'insidieux, ce qu'il traduit par cette formule : « L’ordre social repose sur un "nomos" qui est ratifié par l’inconscient de sorte que, pour l’essentiel, c’est la coercition incorporée qui fait le travail »2
Commentaires critiques
« Disparu en janvier 2002, le sociologue a laissé un héritage discuté mais fécond. La dimension classique de sa pensée s’impose avec la parution de son cours au Collège de France sur l’État, parfaite boîte à outils pour démonter les mécanismes de la domination. » -- JM Durand, Les Inrocks de janvier 2012 --
« Alors que commence la publication de ses cours, la critique de l'État par le sociologue Pierre Bourdieu reste d'une urgente actualité. Retour sur la pensée d'un esprit très critique. [...] Bourdieu dynamite les apparences, les illusions, déconstruit ce que considérons comme allant de soi. » -- Juliette Cerf, Télérama du 12 janvier 2012 --
Notes et références
Voir aussi Pierre Bourdieu, « Les modes de domination », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, 1976, p. 122-132 (lire en ligne [archive])
Voir Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, « La production de l'idéologie dominante », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, 1976 (lire en ligne [archive]), paru aussi in Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, La production de l'idéologie dominante, Raisons d'agir/Demopolis, 2008
Voir aussi
Consommation ostentatoire
Habitus
Culture légitime
Pierre Bourdieu:
Sur l'État. Cours au Collège de France 1989-1992
(Édition établie par Patrick Champagne, Remi Lenoir, Franck Poupeau et Marie Christine Rivière) Paris: Raisons d’agir / Le Seuil: 2012, 656 pág.
Victor Hugo Acuña | vhacuna@gmail.com
En este libro se recogen en una edición crítica los cursos que sobre el tema del Estado impartió Pierre Bourdieu en el Collège de France, durante los años 1989-1990,1990-1991 y 1991-1992.
Se trata, en consecuencia, de un trabajo póstumo (el autor murió en el 2002) y de una transcripción de textos cuya vocación original es la comunicación oral; no es una obra escrita propiamente dicha. En este sentido, lo que se nos ofrece son los apuntes para sus clases y lo dicho en ellas por parte del autor, materiales convertidos en un libro por las personas responsables de esta edición. Estas particularidades del texto deben ser tomadas en consideración, desde el mismo punto de partida, en un intento de su evaluación crítica.
Debe agregarse que la obra viene acompañada de un resumen de esos cursos, publicado en el Annuaire du Collège de France; de una puesta en contexto del curso sobre el Estado, en el conjunto de la obra de Bourdieu; de la bibliografía utilizada por el autor para preparar su curso sobre el Estado y de dos indexes, uno de nombres y otro de nociones. Como se puede suponer, este material suplementario posibilita una mejor utilización y comprensión del texto. Evidentemente, el libro de Bourdieu es pertinente en relación con las discusiones actuales sobre las cuestiones de inseguridad y violencia que afectan principalmente a los estados del llamado sur global en la actualidad.
Por su naturaleza, como conjunto de lecciones delante de un público, esta obra es algo más que una reflexión sobre el tema del Estado. En efecto, abundan en ella digresiones sobre la sociología como saber, sobre la función social y ética del sociólogo, sobre las relaciones entre la sociología y la historia y sobre lo que Bourdieu piensa de otros autores, presentado con frecuencia en forma perentoria, trátese del marxismo en general o de algunos de sus autores más eminentes como Antonio Gramsci. Si las digresiones resultan por norma muy ilustrativas y sugerentes, los juicios perentorios pueden ser considerados, por algunos, petulantes y arrogantes. Quizás, sea inevitable, pero a lo largo del curso el autor se esfuerza en mostrar la originalidad y la novedad de lo que propone, en relación con autores y estudios que lo han precedido.
El punto de partida de Bourdieu es pensar el Estado como un objeto impensable, como el punto de vista de todos los puntos de vista que permanece invisible a los ojos de todas las personas. El Estado es una especie de fetiche o “realidad ilusoria”, objeto fantasmagórico que determina los marcos mentales y afectivos con los cuales percibimos el mundo social, lo aprehendemos y en el nos ubicamos.
En palabras del autor, “el Estado es un principio de ortodoxia, de consenso sobre el sentido del mundo” (p. 19) Esta idea, esencial en su perspectiva, es de la mayor relevancia porque nos permite concebir el Estado no simplemente como un aparato, como una cosa, sino como una relación social, como matriz de todas las relaciones sociales, tanto materiales como simbólicas.
Concebido en estos términos, lo que caracteriza al Estado es la retórica y la teatralización de lo oficial y de lo universal. El Estado es esa “ilusión bien fundada” (p. 25) que instituye lo público, lo oficial y lo universal, por oposición a lo privado y lo particular. Como se puede observar, el Estado no detenta simplemente el monopolio del uso legítimo de la coerción, según la clásica definición de Max Weber, sino, y sobre todo, el monopolio de la coerción simbólica.
Como se observa, el trabajo de Bourdieu consiste en tomar algunos autores que considera afines y claves e ir más allá de ellos. Esto es claro en los casos de Norbert Elías y Charles Tilly, con los cuales concuerda en su visión del Estado como asociación para el crimen organizado, pero a los cuales recrimina desconocer la importancia de la dominación simbólica como piedra de toque de la dominación estatal. Debe decirse que la forma de construcción de sus ideas, mediante la presentación y el cotejo con los autores considerados básicos en el corpus sobre la teoría y la historia del Estado, hace de estas lecciones un material de gran utilidad.
Bourdieu intenta dar un paso más allá en su análisis del desarrollo del Estado, ya que intenta identificar quienes han sido sus principales productores o fabricantes. En su criterio los principales productores del Estado, como ese ente invisible y todopoderoso, han sido los juristas, la corporación de los letrados, inventores de lo oficial y de lo universal. Han sido estos actores quienes han teorizado y han formalizado en la práctica el monopolio que el Estado se arroga para sí como representante del interés general. En palabras del autor:
“El Estado es una ficción de derecho producida por los juristas quienes se han producido en tanto que juristas, produciendo el Estado.” (p. 95) Como se puede observar, para Bourdieu lo esencial del Estado es ser un aparato institucional, es decir una burocracia, que articula el mundo de las relaciones sociales y el de las representaciones de las relaciones sociales. De este modo, el Estado es una ficción jurídica, pero totalmente operativa, tanto en la dimensión material, como en la dimensión simbólica de la vida social.
La comprensión del Estado en los términos presentados viene acompañada por un enfoque metodológico que parece serle el apropiado y que en mi opinión es totalmente pertinente. En efecto, según Bourdieu la mejor forma de estudiar, de desnudar, de revelar este ente que vive de su invisibilidad, es mediante un enfoque genético, es decir, mediante el análisis de sus orígenes, del proceso por el cual lo que fue resultado de procesos contingentes se presenta hoy, aparece como dado, como presupuesto, como marco mental que articula la visión de lo social. Frente a otras perspectivas teóricas actuales en relación con el Estado, esta afirmación metodológica es original y acerca la sociología de Bourdieu al quehacer de los historiadores.
No obstante, por las pretensiones sistemáticas y conceptuales del autor, prefiere llamarlo enfoque genético y no un enfoque histórico. La otra contribución importante de Bourdieu es enfatizar el aspecto de dominación simbólica del Estado, cuestión en la que encuentra compañía con los trabajos de muchos historiadores, sobre todo aquellos preocupados por una antropología histórica de las formas de dominación.
Como se infiere de lo expuesto, el enfoque de Bourdieu sobre el Estado se sitúa en una perspectiva que podríamos denominar top- down. A pesar de que concibe al Estado como campo, según su definición de campo como espacio de luchas y disputas, lo cierto es que el Estado que nos presenta el autor es un Leviatán del sentido, del significado y del símbolo, cuyo poder es omnímodo y cuya existencia es hiperracional y ultraeficaz. Este ente acumula todos los llamados capitales: de fuerza física, de fuerza económica, de fuerza cultural y, en suma, de fuerza simbólica; según la forma en que el autor utiliza la noción de capital en mi opinión demasiado amplia, demasiado englobante y, al fin de cuentas, poco operativa.
El reconocimiento de la coerción simbólica, concentrado de todas esas formas de capital, como la clave de la interpretación del Estado, depende de que aceptemos su uso de Bourdieu, en mi opinión, más bien metafórico del término capital. De este modo, la fuerza de este análisis, es decir, su llamada de atención a la dimensión simbólica de la dominación estatal, es también su debilidad porque no ofrece espacio a los agentes que han opuesto resistencia a los procesos de state making, ni a los procesos que han sido claves en su formación, es decir, la guerra.
A pesar del poder panóptico de la coerción simbólica, el Estado se ha construido en una cadena de desenlaces contingentes, en donde la confrontación militar ha sido clave y su configuración no es sólo producto de sus fabricantes, sino también de quienes se han opuesto a su fabricación. Para utilizar, una noción de otro autor criticado por Bourdieu, el Estado se construye en disputas por la hegemonía.
En fin, conviene advertir que la conceptualización del Estado de este autor se basa principalmente en la evolución del Estado francés desde la época medieval y hasta el presente. Cabe agregar, de un Estado francés del cual no se toma en cuenta su experiencia como Estado imperial y, por tanto, de los efectos sobre su construcción de la experiencia colonial. Así, por esta razón y por su concepción del Estado como ente metafísico todopoderoso, el análisis de Bourdieu presenta limitaciones cuando se trata de analizar, por ejemplo, los estados latinoamericanos, leviatanes con pies de barro y con capacidades para la coerción simbólica muy inferiores al Estado absolutista y al Estado nacional francés.
Precisamente, la cuestión nacional es una temática de bajo perfil en la reflexión de Bourdieu. Se manifiesta de acuerdo con el trabajo de Benedict Anderson y sostiene que el Estado produce la nación, como lo hacen los autores de la corriente llamada modernista o invencionista que analizan las naciones y el nacionalismo. No obstante, el autor insiste en subrayar la continuidad entre el Estado absolutista y el Estado nacional, minimizando de este modo la novedad y la relevancia para la comprensión de la historia mundial -desde fines del siglo XVIII- de los nacionalismos y las naciones.
En fin, mi principal crítica a este texto de Bourdieu es la misma que se le hace a su sociología: ser determinista por no conceder espacio a una perspectiva from the bottom- up. Por eso, presenta al Estado como algo más sólido, coherente, consistente y dominador de lo que realmente históricamente ha sido. La inseguridad y la violencia que afectan, como se dijo al inicio, a muchos estados del sur global y entre ellos a los latinoamericanos constituyen un desafío para la visión del Estado de Pierre Bourdieu. Pero, paradójicamente, es posible que solo un leviatán simbólico como el concebido por el autor sea el recurso más eficaz para encauzar y modular la inseguridad y la violencia. ♦